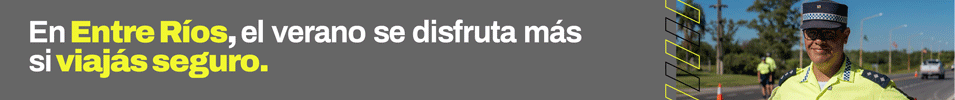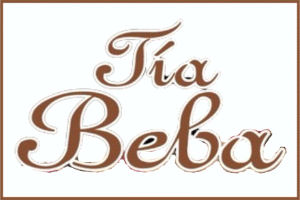DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA
El 17 de Octubre ¿Qué significa 80 años después?
Nadie que se jacte de político, sea del partido que sea, desconoce que significa y de dónde viene el 17 de octubre, en recuerdo a la misma fecha de 1945, cuando cientos de miles de ciudadanos llenaron Plaza de Mayo, en Capital Federal, para exigir la libertad de Juan Domingo Perón.
17.10.2025 | 08:20
POR FELIPE PIGNA
La isla Martín García tiene algo especial que inspira a sus voluntarios e involuntarios ocupantes a escribir. Allí, el poeta nicaragüense Rubén Darío escribió su “Marcha Triunfal” y don Hipólito Yrigoyen, confinado a pesar de su edad y su estado de salud por la miserable dictadura de Uriburu, escribirá gran parte de su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. Don Hipólito fue confinado dos veces en la isla.
La primera, el 29 de noviembre de 1930. Permaneció detenido en el polvorín conocido como la “cartuchería”, un lugar húmedo, lleno de ratas, completamente insalubre. Allí estuvo hasta el 19 de febrero de 1932. En diciembre de aquel año sería trasladado a Martín García por segunda vez, por orden del gobierno del general Agustín P. Justo. En esa ocasión, fue alojado en la comandancia, un lugar más digno. Una junta médica militar confirmó su cáncer de laringe y aconsejó su traslado a Buenos Aires, donde moriría poco después, el 3 de julio de 1933. La familia del caudillo rechazó el hipócrita duelo nacional decretado por el régimen fraudulento de Justo.
En octubre de 1945, otro habitante involuntario tomaba la pluma en su lugar de reclusión, la actual escuela Cacique Pincén, en aquella isla tan cargada de historia. El hombre había nacido a la historia hacía poco más de dos años, tras ocupar una oscura y hasta entonces inactiva Secretaría de Estado de un gobierno militar que había derrocado al último exponente de la década infame, el presidente conservador Castillo. Desde su nuevo cargo, lanzó una verdadera ofensiva política en el terreno sindical y laboral. Pronto fue conocido como el coronel de los trabajadores y comenzó a ser acusado, según sus interpeladores, de comunista o de fascista.
Antes de analizar las conductas de las izquierdas argentinas frente al emergente fenómeno peronista, resulta necesario precisar dos cuestiones básicas que apuntan a comprender ciertas actitudes de la militancia y que no justifican la lamentable conducta que tendrán las conducciones del Partido Socialista y del Comunista. La primera tiene que ver con el protagonismo discursivo que la lucha mundial contra el fascismo había adquirido en nuestras izquierdas, desde los luchadores antifascistas de la década del 20, pasando por la enorme marca dejada en nuestro país por la Guerra Civil Española y la terrible derrota de las fuerzas progresistas a manos del franquismo. La expansión del nazi-fascismo y el comienzo de la Segunda Guerra acentuaron el sentimiento de que la prioridad de todo militante de izquierda de cualquier parte del mundo era la derrota total de aquel espantoso sistema.
El otro punto era la permanente persecución sufrida por la militancia de izquierda por parte de la “revolución” iniciada en 1943, tanto en el ámbito gremial como en el universitario. El elenco policial, heredado sin cambios de la década infame, hacía uso de los mismos métodos que había implantado el comisario Leopoldo Lugones (hijo) a comienzos de los 30 y la actividad gremial estaba controlada y cercenada por el Estado. Era comprensible entonces que aquella militancia, que estaba lejos de ser minoritaria, desconfiara profundamente del proceso que comenzaba a vivirse en la Argentina.
Pero las dirigencias, particularmente aquellas que creen que su papel es estar un paso adelante, deben no solo interpretar la realidad sino, siguiendo a Marx, cambiarla. La crítica siguiente apunta a aquellas dirigencias que no estuvieron a la altura de la Historia y que muchos años después terminaron autocriticándose por su error fatal de 1945, cuando perdieron para siempre el liderazgo del movimiento obrero.
El desvío general de las libidos hacia la derrota total de Perón y lo que él representaba hizo posibles planteos insólitos como que el sindicato de los terratenientes, más conocido como la Sociedad Rural, aceptara en la plataforma de la Unión Democrática la inclusión de planteos cercanos a la reforma agraria. En esta verdadera “cruzada” antiperonista, el entusiasmo por el apoyo tan contundente que brindaba, a través de su embajador, la gran vencedora de la guerra, hizo perder de vista a los componentes de aquella alianza –particularmente, a los partidos de izquierda– los costos que tendrían que pagar, tarde o temprano, por dejar el manejo estratégico de la campaña contra Perón en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de un histriónico e inescrupuloso personaje como Braden.
El Partido Comunista, discursiva e históricamente el más anti yanqui de los partidos argentinos, pareció olvidarse de sus caracterizaciones previas para proclamar en boca de uno de sus máximos dirigentes, Rodolfo Ghioldi, en el Luna Park: “Un ilustre embajador aliado acaba de ratificar que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar a una Argentina democrática”. El mismo Ghioldi proponía: “La conservación de la amistad con Gran Bretaña, sin detrimento para el desarrollo nacional; mejoraría radicalmente con los Estados Unidos, partiendo de la línea de la 'buena vecindad', retomada ahora por el secretario Byrnes y ratificada con tanto calor por míster Braden”.
Era el mismo Rodolfo Ghioldi que había escrito el 17 de abril de 1941, cuando la URSS aún no era aliada de los Estados Unidos: “En los planes norteamericanos, América Latina no saldría de su actual degradación económica, continuaría siendo el abastecedor de materias primas y alimenticias. Con esta diferencia, sin embargo: que pasaría a ser exclusivamente fiscalizada por el imperialismo yanqui. El plan económico panamericano no es otra cosa que el espacio vital exigido por los Estados Unidos. No se trata ya de coparticipación en la explotación colonial, sino del monopolio norteamericano sobre América Latina. […] Nadie deja de ver, en la guerra desatada por el imperialismo, la salida revolucionaria. Nunca como hoy el fantasma de la revolución atormenta a los dirigentes del capitalismo mundial. La combinación de las insurrecciones proletarias en los países avanzados con los levantamientos nacional anti imperialistas en los países coloniales y semicoloniales preséntase como uno de los más probables caminos. Precisamente por ello, los socialistas argentinos, que siempre negaron la existencia del imperialismo, surgen ahora como sus abanderados, los socialistas chilenos como sus instrumentos y el aprismo como su puntal. Hay que frenar y evitar el movimiento anti imperialista de masas, y ello puede obtenerse únicamente al precio de pasar franca y directamente al campo del imperialismo yanqui. Cuando las cuestiones de la liberación nacional se colocan agudamente y con carácter de inminencia, hay que despojarse hasta de la hipocresía anti imperialista y exhibirse como heraldos del imperialismo norteamericano. Ese camino, es el mismo recorrido por el señor Haya de la Torre desde su consigna ‘contra el imperialismo yanqui’ a su slogan actual: 'Por la alianza con los Estados Unidos'. Las posiciones activas contra el movimiento de liberación nacional conducen inevitablemente, como ocurre en Argentina y Chile, a la alianza con la oligarquía”.
Volviendo al acto del Luna Park, y para el desconcierto de varios de los presentes, al referirse a sus históricos enemigos, con los que se habían tiroteado durante gran parte de la década infame, los que habían llevado el fraude y la corrupción al poder, el dirigente del PC argentino dijo: “Saludamos la reorganización del Partido Conservador, operada en oposición a la dictadura, que sin desmedro de sus tradiciones sociales, se apresta al abrazo de la unidad nacional, y que en las horas sombrías del terror carcelario mantuvo, en la persona de Don Antonio Santamarina, una envidiable conducta de dignidad civil”.
No sabemos si entre las cosas que le envidiaba Ghioldi a la conducta de Santamarina estaba la de haber sido uno de los señalados como instigador del atentado contra Lisandro de la Torre, que le costó la vida al senador Enzo Bordabehere, y de haber aportado a uno de sus estrechos colaboradores, Ramón Valdez Cora, para que ejecutara uno de los crímenes políticos más miserables de la década infame. Tampoco quedaba muy claro si la “dignidad civil” incluía el haber apoyado explícitamente el golpe del dictador Uriburu, en cuyo gabinete su hermano Enrique ocupó el Ministerio de Hacienda.
17 de octubre
El intelectual y militante comunista Ernesto Giudici comentará décadas después: “El Partido realizó su primer gran acto público en el Luna Park y en él Rodolfo Ghioldi tuvo el mal gusto e imprudencia –aparte del error político– de exaltar la figura del embajador norteamericano Braden. Fue una definición suicida. Y a destiempo, además. Internacionalmente, según el esquema de los bloques, el enemigo había pasado a ser Inglaterra y Estados Unidos. Esto lo advirtió Prestes, reprochando la postura comunista en la Argentina. Pero aquí no se aceptaban consejos. Prestes tuvo razón. El contacto que yo tuve con numerosos peronistas, al tiempo que el PC los rehusaba, me permitió comprobar que esa imagen de un Perón dictatorial y despótico no era verdadera. En el PC la incomprensión del peronismo es una especie de culpa que no se quiere reconocer”.
Palabras como las de Ghioldi evidenciaban por qué la oposición, al tener como blanco de sus ataques al coronel Perón y en segundo lugar a Farrell, era vista por el movimiento obrero como enemiga de las mejoras económicas y sociales, promovidas por Perón, más que como opositora al Gobierno. Es interesante conocer el testimonio de un hombre del socialismo que marca el error que comenzaba a cometerse: “Los partidos políticos democráticos no se equivocaron respecto del carácter fascista que tuvo durante su primera etapa el gobierno revolucionario, y sobre los propósitos manifiestos de la política social de Perón. Pero no comprendieron ni adaptaron su táctica al cambio de frente del gobierno revolucionario a partir de 1945. Este error fue trágico cuando, en conjunción de fuerzas, aparecieron, ante los ojos de la mayoría de los trabajadores, aliados con la fuerzas de la tradicional oligarquía argentina y los intereses de las fuerzas patronales”.
El sociólogo Horacio Tarcus amplía el concepto: “Las izquierdas argentinas de los años 20, de los años 30 y principios de los años 40 se pensaron a sí mismas como a la izquierda del modelo oligárquico liberal. Instalados en ese escenario y aceptando una parte de este paradigma, intentaron cuestionar este régimen desde la izquierda, funcionando muchas veces como el lado izquierdo del propio régimen. Las izquierdas van a pagar muy caro políticamente por esta incomprensión, porque van a perder sus posiciones de liderazgo dentro del campo gremial y dentro del campo de la clase trabajadora. Se va a dar entre 1943 y 1946 un cambio en la lealtad de masas, un corte en la historia de las clases trabajadoras que marca un hito”.
El cambio operado por el coronel sí fue percibido, en cambio, por las fuerzas más retrógradas de la derecha que al principio habían acompañado a la “revolución” con la intención de cooptarla y ahora huían despavoridas para demostrar que no apoyaban la política social de Perón.
Lo deja en claro un manual de contrainsurgencia, muy usado en los 60 y los 70 por nuestros represores, que fue redactado por Jordán Bruno Genta: “En cuanto al sindicalismo oficial de la década peronista, corresponde señalar que la vasta obra social y la movilización del proletariado argentino revistieron un carácter netamente marxista, clasista y subversivo. Despilfarro, inflación, nivelación improductiva, como consecuencia necesaria de la aplicación de las consignas marxistas en la lucha de clases: 'trabajar cada vez menos, ganar cada vez más'”.
Peronismo
Son pocos los casos en la historia universal en los que un líder de la dimensión de Perón fuera acusado de nazi y de marxista al mismo tiempo. Quedan dos alternativas para el debate: o su mensaje era de una ambigüedad sobrenatural o la oposición estaba realmente muy desorientada.
Así, la izquierda fue perdiendo de vista elementos clave como el histórico sentimiento anti yanqui argentino, que venía desde el fondo de los tiempos. Resultó un factor definitivo y fatal para ellos a la hora de la alternativa de hierro que la propia oposición al coronel fue ayudando a construir con una gran inconsciencia y que no podía dejar de ser aprovechada por su enemigo declarado, y que acabaría por constituirse en el mejor eslogan, el que necesitaba Perón para marcar definitivamente la cancha para jugar como él quería. Todo llevaba hacia “Braden o Perón”.
Las presiones más fuertes venían del mundo empresario, de la Sociedad Rural, de la embajada de los Estados Unidos y de los partidos políticos tradicionales, que veían horrorizados cómo un coronel, surgido de las filas del ejército, la reserva histórica junto a la Iglesia católica del orden establecido, había promovido y transformado en disposiciones legales anhelados y conculcados derechos sociales como el estatuto del peón de campo, la ley de salario mínimo y la de aguinaldo.
¿Cómo era posible que aquel coronel, tan intolerable para la izquierda como para la derecha clásicas ocupara de tal manera el centro de la escena política sin contar con el apoyo de ninguna estructura partidaria existente y ostentara simultáneamente los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión?
La presión político-empresarial caló finalmente en el frente militar y un golpe interno encabezado por el general Ávalos, que se soñaba presidente, detuvo al coronel y lo envió a Martín García en la madrugada del 14 de octubre de 1945. Al día siguiente, su médico personal, el capitán Miguel Ángel Mazza, obtuvo permiso de la Marina para visitarlo en la isla. Mazza se había entrevistado previamente con los coroneles Domingo Mercante, su operador en Buenos Aires, y Franklin Lucero. Juntos habían elaborado un plan para traer a Perón de regreso a Buenos Aires. El médico presentaría unas viejas placas radiográficas de Perón que daban un diagnóstico de “elevación cupuliforme del hemidiafragma derecho, cuyo probable origen tumoral debe ser imprescindible e impostergablemente dilucidado por el examen clínico y de laboratorio en un ambiente hospitalario”. Mazza agregaba que “efectivamente, el clima húmedo de su actual alojamiento le puede resultar sumamente desfavorable”, por lo cual se hacía urgente el traslado a la Capital.
Peronismo
El médico había recurrido a la historia clínica e hizo constar el antecedente de una congestión pulmonar contraída en La Quiaca en el otoño de 1931, cuando Perón cumplía funciones en la Comisión de Límites. A poco de llegar, Mazza le dio un efusivo abrazo al coronel y le advirtió al oído que no se dejara tocar por ningún médico. El doctor era portador de informaciones clave para el coronel: el frente militar estaba francamente dividido, ninguna guarnición del interior apoyaba a Ávalos y el movimiento obrero preparaba un paro y una gran movilización para pedir por su libertad.
En aquellos días de octubre, Juan Domingo Perón escribió varias cartas y comenzó a redactar lo que se convertiría en un folleto al que llamó “Dónde estuvo”, firmado bajo el seudónimo Bill de Caledonia, en memoria de uno de sus perritos. Perón le entregó cinco de aquellas cartas a Mazza. Una, para Ávalos, donde le pedía el traslado a Buenos Aires por razones médicas. Otra, para Domingo Mercante, que contenía una advertencia a quienes pudiesen leer el texto “de contrabando”: “Mi querido Mercante: Desde que me 'encanaron' no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar, en contra de lo que les pedí. [...] Con todo, estoy contento de no haber hecho matar un solo hombre por mí, de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave. De cualquier modo, mi conciencia no cargará con culpa alguna, mientras pude actuar lo evité, hoy anulado no puedo hacer nada”.
Una tercera carta era para Evita y se convertiría en la más famosa al cabo de los años. En ella decía: “Mi tesoro adorado: Solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. [...] Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí; pero quiéreme mucho que hoy lo necesito más que nunca. Tesoro mío, tené calma y aprendé a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes; veremos quién tiene razón. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida. Perón”.
La otra carta era para el presidente Farrell. En ella insistía sobre su situación jurídica y la ausencia de acusaciones concretas contra su persona y deslizaba, como quien no quiere la cosa: “No sé si represento algo para los trabajadores, para el ejército y la aviación; los años lo dirán”.
Como suponía Perón, varias de las cartas, entre ellas la dirigida a su mujer, fueron interceptadas. De acuerdo a lo prometido a Perón, al llegar a Buenos Aires, Mazza se entrevistó con Farrell y le planteó la necesidad de sacar al coronel de Martín García por problemas de salud. El médico se sorprendió al ver la buena disposición de Farrell para con Perón.
Pudo advertir que el presidente estaba rodeado, que tenía ganas de decirle muchas más cosas, pero temía ser escuchado por la gente de Ávalos y el ministro de Marina Vernengo Lima. El doctor también cumplió con la misión encomendada por Perón de transmitir directivas precisas a sus hombres en Buenos Aires, que venían concretando febriles reuniones en contacto permanente con los gremios. Los sindicalistas les transmitían el clima de efervescencia que se vivía en todo el ámbito laboral por la detención de Perón.
El 15 de octubre, Farrell le comunicó a Vernengo Lima que era necesario traer a Perón porque se encontraba enfermo. El marino desconfió y sugirió que se enviara una junta de médicos para guardar las formas. Farrell aceptó, pero pidió que, de todos modos, trajesen a Perón a Buenos Aires. Vernengo Lima envió a los doctores José Tobías y Nicolás Romano, y al capitán Andrés Tropea. Perón siguió los consejos de Mazza para evitar que se descubriera su verdadero estado de salud. Como él mismo lo cuenta: “Me habían mandado una junta médica a la isla para ver si era indispensable mi traslado. ¡Eso sí que hubiera estado bueno! No me dejé tocar. ¡Si se avivaban, me dejaban de por vida en la isla!”.
En la madrugada del 17 de octubre se había recibido la orden que permitía a Perón embarcarse hacia Buenos Aires donde lo estaba esperando la Historia.
Más que recordarnos la extraordinaria película expresionista de Robert Wiene filmada en 1919, “El gabinete del doctor Caligari”, lo ocurrido con el procurador general de la Nación, remite antes al surrealismo de Buñuel y Dalí en “Un perro andaluz” (1929). Cuando ya nadie se acordaba de aquel encargo hecho entre gallos y medianoche, el doctor Juan Álvarez y un grupo de distinguidos señores se presentaron a las ocho y media de la noche en la Casa Rosada con una voluminosa carpeta que contenía los currículums o prontuarios, según como se mire, de aquel gabinete de “notables”. Álvarez se había nombrado a sí mismo ministro del Interior, al doctor José Figueroa Alcorta, como ministro de Justicia e Instrucción Pública, el mismo que, además de firmar la acordada de la Corte que avalaba el golpe del 30, fue acusado por un escándalo con unos cadetes en el Colegio Militar. Isidoro Ruiz Moreno en Relaciones Exteriores y Culto; Alberto Hueyo en Hacienda, el que había ocupado la misma cartera durante el gobierno fraudulento del general Justo y en “cumplimiento de sus funciones” le había rebajado sustancialmente el sueldo a los empleados públicos y había sido director de la CHADE en pleno escándalo por las coimas para la extensión de la concesión, por lo que fue acusado por la comisión investigadora del delito de cohecho. Tomás Amadeo en Agricultura, uno de los integrantes del círculo íntimo de Braden, organizador de más de una cena en su honor. Antonio Vaquer en Obras Públicas, el mismo que integró durante la presidencia de Ortiz el directorio de la “Coordinación de Transportes”, el símbolo viviente del odiado Pacto Roca-Runciman, que llevó a los manifestantes que apoyaban la “revolución” del 4 de junio a quemar varios tranvías de la empresa en cuestión en señal de repudio al régimen depuesto.
Farrell se enteró de la insólita “novedad” mientras terminaba su crucial reunión con Perón en la residencia presidencial. Un funcionario de la Casa Rosada lo llamó por teléfono y entre risotadas pidió instrucciones sobre qué hacer con los distinguidos visitantes que lo estaban aguardando desde hacía rato. Farrell le contestó que los despidiera cortésmente y cuidase de que no les pasara nada a sus personas.
Vernengo Lima en el planeta de los simios. En medio de la alegría y el desborde popular, había varios que la pasaban mal. Entre ellos, el inefable Vernengo Lima. Según Perón, el almirante fue obligado por el pueblo a: “[...] vestirse precipitadamente en el comedor de la Presidencia y a abandonar la Casa de Gobierno vestido de burgués y buscar refugio en un buque, mientras era perseguido por la multitud al grito de 'la cabeza de Vernengo Lima', después de intentar infructuosamente que se hiciera fuego sobre la muchedumbre de obreros. Evidentemente él no era el coronel Perón, y quizá los dos estemos contentos con la suerte”.
Como si estuviera en otro planeta, y suponiendo vanamente que Ávalos y todo Campo de Mayo lo acompañarían, se sublevó contra la realidad e intentó un último golpe contra Perón. Lo hizo desde el famoso rastreador Drummond, el mismo que había trasladado a Yrigoyen a La Plata el 6 de septiembre de 1930 para presentar su renuncia y al presidente Castillo, el 4 de junio de 1943, con el mismo destino, en los dos sentidos.
Sintiéndose un héroe, quizás pensando en su amiga de la Plaza San Martín, el almirante emitió un radiograma “a todas las unidades” para que se plegaran al golpe. Como suele ocurrir, siempre hay alguien dispuesto a plegarse y ese alguien fue el contralmirante Ernesto Basílico, comandante de la Escuadra de Río.
Juan Domingo Perón
El coronel Juan N. Giordano cuenta: “Se hizo saber a los jefes contrarios que si la marina de río, que estaba anclada frente a Buenos Aires, disparaba sobre la Capital, se tomarían medidas extremas con sus familiares y con ellos mismos; lo mismo sucedería –se les advirtió– si algo le pasaba al coronel Perón. Algunos oficiales y suboficiales se entrevistaron con los jefes obreros, haciéndoles saber que las armas estaban de su parte”.
El patético dueto Basílico-Vernengo terminó por rendirse ante la realidad. Esperarían pacientemente diez años para tomarse revancha y transformar su sublevación de juguete en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
La maravillosa música. Perón partió junto a Farrell desde la residencia y llegó a la Casa Rosada a eso de las diez y media de la noche. En el despacho presidencial se escuchaban nítidamente los cantitos de la multitud:
“¡La Patria sin Perón es un barco sin timón!”.
“Perón no es un comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo, del pueblo trabajador [Con la música de “La mar estaba serena”]”.
“Salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco”.
“Con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante”.
“Aunque caiga un chaparrón, todos, todos con Perón”.
“¡Aquí están, estos son, los muchachos de Perón!”
“¡Vea, vea, vea, qué cosa más bonita, vinimos a la plaza a lavarnos las patitas!”.
“Yo te daré, te daré, patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P... Perón”.
“Que nadie lo discuta, Braden hijo de puta”.
Los “descamisados”, que todavía no tenían ese apodo, habían hecho antorchas con papel de diario y la Plaza tomaba un color y un calor inusitados. La Nación comentaba, enojada, que habían “acampado durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaban antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba este procedimiento”. Los lectores convendrán que no hay nada más placentero que improvisar antorchas. Pero como siempre, la historia oficial estaba mirando para otro lado y no registró estas crónicas. La luz dejaba ver rostros cansados, marcados por el sufrimiento y el trabajo, con una alegría inédita, con una esperanza incontenida. Todo ese pueblo, ajeno a los tejes y manejes, y a las especulaciones que se habían urdido de uno y otro lado, estaba allí para dar testimonio de su definitiva existencia y de que ya nadie podría decidir nada sin tenerlo en cuenta. Había aparecido exasperando a todos los que lo querían desaparecer.
Unos minutos después de las once de aquella noche destinada a entrar en la Historia, el nuevo líder de los trabajadores apareció acompañado por el presidente en los balcones que desde entonces serían suyos para siempre. La multitud estalló en un solo grito: “Perón”. Como lo había prometido, el presidente se dirigió a la multitud diciendo: “Trabajadores, les hablo otra vez con la profunda emoción que puede sentir el presidente de la Nación ante una multitud de trabajo como es ésta que se ha congregado hoy en la Plaza. De acuerdo con el pedido que han formulado, quiero comunicarles que el Gabinete actual ha renunciado. El señor teniente coronel Mercante será designado Secretario de Trabajo y Previsión [aplausos]. Atención, señores: de acuerdo con la voluntad de ustedes, el Gobierno no será entregado a la Corte Suprema de Justicia Nacional [aplausos]. Se han estudiado y se considerarán en la forma más ventajosa posible para los trabajadores las últimas peticiones presentadas. El Gobierno necesita tranquilidad...”.
En su discurso, Farrell se refirió al ya indiscutible líder de los trabajadores en el estilo inconfundible de los presentadores de los cantantes de las orquestas típicas en los clubes que tanto frecuentaba, diciendo: “Otra vez junto a ustedes, el hombre que ha sabido ganar el corazón de todos, el coronel Perón”.
El coronel se tomó un rato para mirar el panorama, para absorber toda esa energía y les pidió a los miles y miles que cantaran el Himno. Era una manera de ganar unos minutos para ordenar sus ideas. En medio de los aplausos finales del Himno, comenzó a escucharse su voz: “Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para vestir la casaca de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la Patria, e invito a todos los argentinos a sumarse para lograr la ansiada unidad. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha ahora también para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción; pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria”.
Pero antes de terminar se quiso dar un gusto personal y se lo pidió a su gente: “Pido a todos que nos quedemos por lo menos quince minutos más reunidos, porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días”.
Fue un discurso pacífico y tranquilizador que bregaba por la conciliación social. Terminada la histórica jornada, la multitud se retiró feliz tras haber logrado su objetivo, dispuesta de todos modos a cumplir la huelga convocada para el día 18 que ya estaba por empezar. El paro ahora tenía aire de celebración del triunfo.
Perón fue a encontrase con Eva y no era un secreto para nadie, ni siquiera para Vernengo Lima, que comenzaba un nuevo ciclo histórico en la Argentina.
La pareja vivió su momento de gloria y casi como un festejo, como una ratificación de una confianza que había pasado una prueba de fuego, decidieron casarse. El 22 se concretó la ceremonia civil en Junín y el 10 de diciembre lo hicieron por iglesia en La Plata. Evita recordaría: “Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera los dos habíamos deseado hacer lo mismo: él sabiendo bien lo que quería hacer, yo, por solo presentirlo; él, con la inteligencia; yo, con el corazón; él, preparado para la lucha; yo, dispuesta a todo sin saber nada; él culto y yo sencilla; él, enorme, y yo, pequeña; él, maestro, y yo, alumna. Él, la figura y yo la sombra. ¡El, seguro de sí mismo, y yo, únicamente segura de él!”.
La luna de miel la pasaron en la quinta del amigo de la pareja Ramón Subiza, en San Nicolás, y así la recordaba Evita en un diálogo con Vera Pichel: “Fue una etapa lindísima, aunque para nosotros no fue novedad estar juntos, ya que lo estuvimos desde el primer momento. Nos levantábamos temprano, tomábamos el desayuno y salíamos a caminar por la quinta. Nunca me maquillé en esos días, andaba a pura cara lavada, el pelo suelto, una camisa de él y un par de pantalones. Era mi atuendo preferido y a él le gustaba que estuviéramos así. Algunas veces, de pura mandaparte, me metía en la cocina y preparaba una ensalada para acompañar a un buen bife que preferíamos los dos. Lo que sí hacía era cebar mate por las tardes. Interminables ruedas que matizaban nuestras charlas. Mejor dicho, las de él. Porque él pensaba en voz alta, hablaba y yo escuchaba, aprendía... Por la noche, algo de música y a la cama temprano. Fueron realmente días preciosos”.
Seguramente Perón y Evita intuían que aquellos días plácidos difícilmente volverían a repetirse. Vendría la dura campaña electoral y el triunfo del 24 de febrero de 1946 que daba inicio a una nueva Argentina con un drástico cambio en el porcentaje de distribución de la riqueza en favor de los sectores populares y la aplicación de una legislación social de avanzada, que implicó la modificación del estatuto de ciudadanía con el ingreso de los trabajadores a la República Parlamentaria no solo como ciudadanos incluidos en el sistema político sino como protagonistas, ocupando bancas en el Congreso y hasta agregadurías obreras en las principales embajadas argentinas en el mundo.
La isla Martín García tiene algo especial que inspira a sus voluntarios e involuntarios ocupantes a escribir. Allí, el poeta nicaragüense Rubén Darío escribió su “Marcha Triunfal” y don Hipólito Yrigoyen, confinado a pesar de su edad y su estado de salud por la miserable dictadura de Uriburu, escribirá gran parte de su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. Don Hipólito fue confinado dos veces en la isla.
La primera, el 29 de noviembre de 1930. Permaneció detenido en el polvorín conocido como la “cartuchería”, un lugar húmedo, lleno de ratas, completamente insalubre. Allí estuvo hasta el 19 de febrero de 1932. En diciembre de aquel año sería trasladado a Martín García por segunda vez, por orden del gobierno del general Agustín P. Justo. En esa ocasión, fue alojado en la comandancia, un lugar más digno. Una junta médica militar confirmó su cáncer de laringe y aconsejó su traslado a Buenos Aires, donde moriría poco después, el 3 de julio de 1933. La familia del caudillo rechazó el hipócrita duelo nacional decretado por el régimen fraudulento de Justo.
En octubre de 1945, otro habitante involuntario tomaba la pluma en su lugar de reclusión, la actual escuela Cacique Pincén, en aquella isla tan cargada de historia. El hombre había nacido a la historia hacía poco más de dos años, tras ocupar una oscura y hasta entonces inactiva Secretaría de Estado de un gobierno militar que había derrocado al último exponente de la década infame, el presidente conservador Castillo. Desde su nuevo cargo, lanzó una verdadera ofensiva política en el terreno sindical y laboral. Pronto fue conocido como el coronel de los trabajadores y comenzó a ser acusado, según sus interpeladores, de comunista o de fascista.
Antes de analizar las conductas de las izquierdas argentinas frente al emergente fenómeno peronista, resulta necesario precisar dos cuestiones básicas que apuntan a comprender ciertas actitudes de la militancia y que no justifican la lamentable conducta que tendrán las conducciones del Partido Socialista y del Comunista. La primera tiene que ver con el protagonismo discursivo que la lucha mundial contra el fascismo había adquirido en nuestras izquierdas, desde los luchadores antifascistas de la década del 20, pasando por la enorme marca dejada en nuestro país por la Guerra Civil Española y la terrible derrota de las fuerzas progresistas a manos del franquismo. La expansión del nazi-fascismo y el comienzo de la Segunda Guerra acentuaron el sentimiento de que la prioridad de todo militante de izquierda de cualquier parte del mundo era la derrota total de aquel espantoso sistema.
El otro punto era la permanente persecución sufrida por la militancia de izquierda por parte de la “revolución” iniciada en 1943, tanto en el ámbito gremial como en el universitario. El elenco policial, heredado sin cambios de la década infame, hacía uso de los mismos métodos que había implantado el comisario Leopoldo Lugones (hijo) a comienzos de los 30 y la actividad gremial estaba controlada y cercenada por el Estado. Era comprensible entonces que aquella militancia, que estaba lejos de ser minoritaria, desconfiara profundamente del proceso que comenzaba a vivirse en la Argentina.
Pero las dirigencias, particularmente aquellas que creen que su papel es estar un paso adelante, deben no solo interpretar la realidad sino, siguiendo a Marx, cambiarla. La crítica siguiente apunta a aquellas dirigencias que no estuvieron a la altura de la Historia y que muchos años después terminaron autocriticándose por su error fatal de 1945, cuando perdieron para siempre el liderazgo del movimiento obrero.
El desvío general de las libidos hacia la derrota total de Perón y lo que él representaba hizo posibles planteos insólitos como que el sindicato de los terratenientes, más conocido como la Sociedad Rural, aceptara en la plataforma de la Unión Democrática la inclusión de planteos cercanos a la reforma agraria. En esta verdadera “cruzada” antiperonista, el entusiasmo por el apoyo tan contundente que brindaba, a través de su embajador, la gran vencedora de la guerra, hizo perder de vista a los componentes de aquella alianza –particularmente, a los partidos de izquierda– los costos que tendrían que pagar, tarde o temprano, por dejar el manejo estratégico de la campaña contra Perón en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de un histriónico e inescrupuloso personaje como Braden.
El Partido Comunista, discursiva e históricamente el más anti yanqui de los partidos argentinos, pareció olvidarse de sus caracterizaciones previas para proclamar en boca de uno de sus máximos dirigentes, Rodolfo Ghioldi, en el Luna Park: “Un ilustre embajador aliado acaba de ratificar que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar a una Argentina democrática”. El mismo Ghioldi proponía: “La conservación de la amistad con Gran Bretaña, sin detrimento para el desarrollo nacional; mejoraría radicalmente con los Estados Unidos, partiendo de la línea de la 'buena vecindad', retomada ahora por el secretario Byrnes y ratificada con tanto calor por míster Braden”.
Era el mismo Rodolfo Ghioldi que había escrito el 17 de abril de 1941, cuando la URSS aún no era aliada de los Estados Unidos: “En los planes norteamericanos, América Latina no saldría de su actual degradación económica, continuaría siendo el abastecedor de materias primas y alimenticias. Con esta diferencia, sin embargo: que pasaría a ser exclusivamente fiscalizada por el imperialismo yanqui. El plan económico panamericano no es otra cosa que el espacio vital exigido por los Estados Unidos. No se trata ya de coparticipación en la explotación colonial, sino del monopolio norteamericano sobre América Latina. […] Nadie deja de ver, en la guerra desatada por el imperialismo, la salida revolucionaria. Nunca como hoy el fantasma de la revolución atormenta a los dirigentes del capitalismo mundial. La combinación de las insurrecciones proletarias en los países avanzados con los levantamientos nacional anti imperialistas en los países coloniales y semicoloniales preséntase como uno de los más probables caminos. Precisamente por ello, los socialistas argentinos, que siempre negaron la existencia del imperialismo, surgen ahora como sus abanderados, los socialistas chilenos como sus instrumentos y el aprismo como su puntal. Hay que frenar y evitar el movimiento anti imperialista de masas, y ello puede obtenerse únicamente al precio de pasar franca y directamente al campo del imperialismo yanqui. Cuando las cuestiones de la liberación nacional se colocan agudamente y con carácter de inminencia, hay que despojarse hasta de la hipocresía anti imperialista y exhibirse como heraldos del imperialismo norteamericano. Ese camino, es el mismo recorrido por el señor Haya de la Torre desde su consigna ‘contra el imperialismo yanqui’ a su slogan actual: 'Por la alianza con los Estados Unidos'. Las posiciones activas contra el movimiento de liberación nacional conducen inevitablemente, como ocurre en Argentina y Chile, a la alianza con la oligarquía”.
Volviendo al acto del Luna Park, y para el desconcierto de varios de los presentes, al referirse a sus históricos enemigos, con los que se habían tiroteado durante gran parte de la década infame, los que habían llevado el fraude y la corrupción al poder, el dirigente del PC argentino dijo: “Saludamos la reorganización del Partido Conservador, operada en oposición a la dictadura, que sin desmedro de sus tradiciones sociales, se apresta al abrazo de la unidad nacional, y que en las horas sombrías del terror carcelario mantuvo, en la persona de Don Antonio Santamarina, una envidiable conducta de dignidad civil”.
No sabemos si entre las cosas que le envidiaba Ghioldi a la conducta de Santamarina estaba la de haber sido uno de los señalados como instigador del atentado contra Lisandro de la Torre, que le costó la vida al senador Enzo Bordabehere, y de haber aportado a uno de sus estrechos colaboradores, Ramón Valdez Cora, para que ejecutara uno de los crímenes políticos más miserables de la década infame. Tampoco quedaba muy claro si la “dignidad civil” incluía el haber apoyado explícitamente el golpe del dictador Uriburu, en cuyo gabinete su hermano Enrique ocupó el Ministerio de Hacienda.
17 de octubre
El intelectual y militante comunista Ernesto Giudici comentará décadas después: “El Partido realizó su primer gran acto público en el Luna Park y en él Rodolfo Ghioldi tuvo el mal gusto e imprudencia –aparte del error político– de exaltar la figura del embajador norteamericano Braden. Fue una definición suicida. Y a destiempo, además. Internacionalmente, según el esquema de los bloques, el enemigo había pasado a ser Inglaterra y Estados Unidos. Esto lo advirtió Prestes, reprochando la postura comunista en la Argentina. Pero aquí no se aceptaban consejos. Prestes tuvo razón. El contacto que yo tuve con numerosos peronistas, al tiempo que el PC los rehusaba, me permitió comprobar que esa imagen de un Perón dictatorial y despótico no era verdadera. En el PC la incomprensión del peronismo es una especie de culpa que no se quiere reconocer”.
Palabras como las de Ghioldi evidenciaban por qué la oposición, al tener como blanco de sus ataques al coronel Perón y en segundo lugar a Farrell, era vista por el movimiento obrero como enemiga de las mejoras económicas y sociales, promovidas por Perón, más que como opositora al Gobierno. Es interesante conocer el testimonio de un hombre del socialismo que marca el error que comenzaba a cometerse: “Los partidos políticos democráticos no se equivocaron respecto del carácter fascista que tuvo durante su primera etapa el gobierno revolucionario, y sobre los propósitos manifiestos de la política social de Perón. Pero no comprendieron ni adaptaron su táctica al cambio de frente del gobierno revolucionario a partir de 1945. Este error fue trágico cuando, en conjunción de fuerzas, aparecieron, ante los ojos de la mayoría de los trabajadores, aliados con la fuerzas de la tradicional oligarquía argentina y los intereses de las fuerzas patronales”.
El sociólogo Horacio Tarcus amplía el concepto: “Las izquierdas argentinas de los años 20, de los años 30 y principios de los años 40 se pensaron a sí mismas como a la izquierda del modelo oligárquico liberal. Instalados en ese escenario y aceptando una parte de este paradigma, intentaron cuestionar este régimen desde la izquierda, funcionando muchas veces como el lado izquierdo del propio régimen. Las izquierdas van a pagar muy caro políticamente por esta incomprensión, porque van a perder sus posiciones de liderazgo dentro del campo gremial y dentro del campo de la clase trabajadora. Se va a dar entre 1943 y 1946 un cambio en la lealtad de masas, un corte en la historia de las clases trabajadoras que marca un hito”.
El cambio operado por el coronel sí fue percibido, en cambio, por las fuerzas más retrógradas de la derecha que al principio habían acompañado a la “revolución” con la intención de cooptarla y ahora huían despavoridas para demostrar que no apoyaban la política social de Perón.
Lo deja en claro un manual de contrainsurgencia, muy usado en los 60 y los 70 por nuestros represores, que fue redactado por Jordán Bruno Genta: “En cuanto al sindicalismo oficial de la década peronista, corresponde señalar que la vasta obra social y la movilización del proletariado argentino revistieron un carácter netamente marxista, clasista y subversivo. Despilfarro, inflación, nivelación improductiva, como consecuencia necesaria de la aplicación de las consignas marxistas en la lucha de clases: 'trabajar cada vez menos, ganar cada vez más'”.
Peronismo
Son pocos los casos en la historia universal en los que un líder de la dimensión de Perón fuera acusado de nazi y de marxista al mismo tiempo. Quedan dos alternativas para el debate: o su mensaje era de una ambigüedad sobrenatural o la oposición estaba realmente muy desorientada.
Así, la izquierda fue perdiendo de vista elementos clave como el histórico sentimiento anti yanqui argentino, que venía desde el fondo de los tiempos. Resultó un factor definitivo y fatal para ellos a la hora de la alternativa de hierro que la propia oposición al coronel fue ayudando a construir con una gran inconsciencia y que no podía dejar de ser aprovechada por su enemigo declarado, y que acabaría por constituirse en el mejor eslogan, el que necesitaba Perón para marcar definitivamente la cancha para jugar como él quería. Todo llevaba hacia “Braden o Perón”.
Las presiones más fuertes venían del mundo empresario, de la Sociedad Rural, de la embajada de los Estados Unidos y de los partidos políticos tradicionales, que veían horrorizados cómo un coronel, surgido de las filas del ejército, la reserva histórica junto a la Iglesia católica del orden establecido, había promovido y transformado en disposiciones legales anhelados y conculcados derechos sociales como el estatuto del peón de campo, la ley de salario mínimo y la de aguinaldo.
¿Cómo era posible que aquel coronel, tan intolerable para la izquierda como para la derecha clásicas ocupara de tal manera el centro de la escena política sin contar con el apoyo de ninguna estructura partidaria existente y ostentara simultáneamente los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión?
La presión político-empresarial caló finalmente en el frente militar y un golpe interno encabezado por el general Ávalos, que se soñaba presidente, detuvo al coronel y lo envió a Martín García en la madrugada del 14 de octubre de 1945. Al día siguiente, su médico personal, el capitán Miguel Ángel Mazza, obtuvo permiso de la Marina para visitarlo en la isla. Mazza se había entrevistado previamente con los coroneles Domingo Mercante, su operador en Buenos Aires, y Franklin Lucero. Juntos habían elaborado un plan para traer a Perón de regreso a Buenos Aires. El médico presentaría unas viejas placas radiográficas de Perón que daban un diagnóstico de “elevación cupuliforme del hemidiafragma derecho, cuyo probable origen tumoral debe ser imprescindible e impostergablemente dilucidado por el examen clínico y de laboratorio en un ambiente hospitalario”. Mazza agregaba que “efectivamente, el clima húmedo de su actual alojamiento le puede resultar sumamente desfavorable”, por lo cual se hacía urgente el traslado a la Capital.
Peronismo
El médico había recurrido a la historia clínica e hizo constar el antecedente de una congestión pulmonar contraída en La Quiaca en el otoño de 1931, cuando Perón cumplía funciones en la Comisión de Límites. A poco de llegar, Mazza le dio un efusivo abrazo al coronel y le advirtió al oído que no se dejara tocar por ningún médico. El doctor era portador de informaciones clave para el coronel: el frente militar estaba francamente dividido, ninguna guarnición del interior apoyaba a Ávalos y el movimiento obrero preparaba un paro y una gran movilización para pedir por su libertad.
En aquellos días de octubre, Juan Domingo Perón escribió varias cartas y comenzó a redactar lo que se convertiría en un folleto al que llamó “Dónde estuvo”, firmado bajo el seudónimo Bill de Caledonia, en memoria de uno de sus perritos. Perón le entregó cinco de aquellas cartas a Mazza. Una, para Ávalos, donde le pedía el traslado a Buenos Aires por razones médicas. Otra, para Domingo Mercante, que contenía una advertencia a quienes pudiesen leer el texto “de contrabando”: “Mi querido Mercante: Desde que me 'encanaron' no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar, en contra de lo que les pedí. [...] Con todo, estoy contento de no haber hecho matar un solo hombre por mí, de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave. De cualquier modo, mi conciencia no cargará con culpa alguna, mientras pude actuar lo evité, hoy anulado no puedo hacer nada”.
Una tercera carta era para Evita y se convertiría en la más famosa al cabo de los años. En ella decía: “Mi tesoro adorado: Solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. [...] Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí; pero quiéreme mucho que hoy lo necesito más que nunca. Tesoro mío, tené calma y aprendé a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes; veremos quién tiene razón. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida. Perón”.
La otra carta era para el presidente Farrell. En ella insistía sobre su situación jurídica y la ausencia de acusaciones concretas contra su persona y deslizaba, como quien no quiere la cosa: “No sé si represento algo para los trabajadores, para el ejército y la aviación; los años lo dirán”.
Como suponía Perón, varias de las cartas, entre ellas la dirigida a su mujer, fueron interceptadas. De acuerdo a lo prometido a Perón, al llegar a Buenos Aires, Mazza se entrevistó con Farrell y le planteó la necesidad de sacar al coronel de Martín García por problemas de salud. El médico se sorprendió al ver la buena disposición de Farrell para con Perón.
Pudo advertir que el presidente estaba rodeado, que tenía ganas de decirle muchas más cosas, pero temía ser escuchado por la gente de Ávalos y el ministro de Marina Vernengo Lima. El doctor también cumplió con la misión encomendada por Perón de transmitir directivas precisas a sus hombres en Buenos Aires, que venían concretando febriles reuniones en contacto permanente con los gremios. Los sindicalistas les transmitían el clima de efervescencia que se vivía en todo el ámbito laboral por la detención de Perón.
El 15 de octubre, Farrell le comunicó a Vernengo Lima que era necesario traer a Perón porque se encontraba enfermo. El marino desconfió y sugirió que se enviara una junta de médicos para guardar las formas. Farrell aceptó, pero pidió que, de todos modos, trajesen a Perón a Buenos Aires. Vernengo Lima envió a los doctores José Tobías y Nicolás Romano, y al capitán Andrés Tropea. Perón siguió los consejos de Mazza para evitar que se descubriera su verdadero estado de salud. Como él mismo lo cuenta: “Me habían mandado una junta médica a la isla para ver si era indispensable mi traslado. ¡Eso sí que hubiera estado bueno! No me dejé tocar. ¡Si se avivaban, me dejaban de por vida en la isla!”.
En la madrugada del 17 de octubre se había recibido la orden que permitía a Perón embarcarse hacia Buenos Aires donde lo estaba esperando la Historia.
Más que recordarnos la extraordinaria película expresionista de Robert Wiene filmada en 1919, “El gabinete del doctor Caligari”, lo ocurrido con el procurador general de la Nación, remite antes al surrealismo de Buñuel y Dalí en “Un perro andaluz” (1929). Cuando ya nadie se acordaba de aquel encargo hecho entre gallos y medianoche, el doctor Juan Álvarez y un grupo de distinguidos señores se presentaron a las ocho y media de la noche en la Casa Rosada con una voluminosa carpeta que contenía los currículums o prontuarios, según como se mire, de aquel gabinete de “notables”. Álvarez se había nombrado a sí mismo ministro del Interior, al doctor José Figueroa Alcorta, como ministro de Justicia e Instrucción Pública, el mismo que, además de firmar la acordada de la Corte que avalaba el golpe del 30, fue acusado por un escándalo con unos cadetes en el Colegio Militar. Isidoro Ruiz Moreno en Relaciones Exteriores y Culto; Alberto Hueyo en Hacienda, el que había ocupado la misma cartera durante el gobierno fraudulento del general Justo y en “cumplimiento de sus funciones” le había rebajado sustancialmente el sueldo a los empleados públicos y había sido director de la CHADE en pleno escándalo por las coimas para la extensión de la concesión, por lo que fue acusado por la comisión investigadora del delito de cohecho. Tomás Amadeo en Agricultura, uno de los integrantes del círculo íntimo de Braden, organizador de más de una cena en su honor. Antonio Vaquer en Obras Públicas, el mismo que integró durante la presidencia de Ortiz el directorio de la “Coordinación de Transportes”, el símbolo viviente del odiado Pacto Roca-Runciman, que llevó a los manifestantes que apoyaban la “revolución” del 4 de junio a quemar varios tranvías de la empresa en cuestión en señal de repudio al régimen depuesto.
Farrell se enteró de la insólita “novedad” mientras terminaba su crucial reunión con Perón en la residencia presidencial. Un funcionario de la Casa Rosada lo llamó por teléfono y entre risotadas pidió instrucciones sobre qué hacer con los distinguidos visitantes que lo estaban aguardando desde hacía rato. Farrell le contestó que los despidiera cortésmente y cuidase de que no les pasara nada a sus personas.
Vernengo Lima en el planeta de los simios. En medio de la alegría y el desborde popular, había varios que la pasaban mal. Entre ellos, el inefable Vernengo Lima. Según Perón, el almirante fue obligado por el pueblo a: “[...] vestirse precipitadamente en el comedor de la Presidencia y a abandonar la Casa de Gobierno vestido de burgués y buscar refugio en un buque, mientras era perseguido por la multitud al grito de 'la cabeza de Vernengo Lima', después de intentar infructuosamente que se hiciera fuego sobre la muchedumbre de obreros. Evidentemente él no era el coronel Perón, y quizá los dos estemos contentos con la suerte”.
Como si estuviera en otro planeta, y suponiendo vanamente que Ávalos y todo Campo de Mayo lo acompañarían, se sublevó contra la realidad e intentó un último golpe contra Perón. Lo hizo desde el famoso rastreador Drummond, el mismo que había trasladado a Yrigoyen a La Plata el 6 de septiembre de 1930 para presentar su renuncia y al presidente Castillo, el 4 de junio de 1943, con el mismo destino, en los dos sentidos.
Sintiéndose un héroe, quizás pensando en su amiga de la Plaza San Martín, el almirante emitió un radiograma “a todas las unidades” para que se plegaran al golpe. Como suele ocurrir, siempre hay alguien dispuesto a plegarse y ese alguien fue el contralmirante Ernesto Basílico, comandante de la Escuadra de Río.
Juan Domingo Perón
El coronel Juan N. Giordano cuenta: “Se hizo saber a los jefes contrarios que si la marina de río, que estaba anclada frente a Buenos Aires, disparaba sobre la Capital, se tomarían medidas extremas con sus familiares y con ellos mismos; lo mismo sucedería –se les advirtió– si algo le pasaba al coronel Perón. Algunos oficiales y suboficiales se entrevistaron con los jefes obreros, haciéndoles saber que las armas estaban de su parte”.
El patético dueto Basílico-Vernengo terminó por rendirse ante la realidad. Esperarían pacientemente diez años para tomarse revancha y transformar su sublevación de juguete en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
La maravillosa música. Perón partió junto a Farrell desde la residencia y llegó a la Casa Rosada a eso de las diez y media de la noche. En el despacho presidencial se escuchaban nítidamente los cantitos de la multitud:
“¡La Patria sin Perón es un barco sin timón!”.
“Perón no es un comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo, del pueblo trabajador [Con la música de “La mar estaba serena”]”.
“Salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco”.
“Con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante”.
“Aunque caiga un chaparrón, todos, todos con Perón”.
“¡Aquí están, estos son, los muchachos de Perón!”
“¡Vea, vea, vea, qué cosa más bonita, vinimos a la plaza a lavarnos las patitas!”.
“Yo te daré, te daré, patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P... Perón”.
“Que nadie lo discuta, Braden hijo de puta”.
Los “descamisados”, que todavía no tenían ese apodo, habían hecho antorchas con papel de diario y la Plaza tomaba un color y un calor inusitados. La Nación comentaba, enojada, que habían “acampado durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaban antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba este procedimiento”. Los lectores convendrán que no hay nada más placentero que improvisar antorchas. Pero como siempre, la historia oficial estaba mirando para otro lado y no registró estas crónicas. La luz dejaba ver rostros cansados, marcados por el sufrimiento y el trabajo, con una alegría inédita, con una esperanza incontenida. Todo ese pueblo, ajeno a los tejes y manejes, y a las especulaciones que se habían urdido de uno y otro lado, estaba allí para dar testimonio de su definitiva existencia y de que ya nadie podría decidir nada sin tenerlo en cuenta. Había aparecido exasperando a todos los que lo querían desaparecer.
Unos minutos después de las once de aquella noche destinada a entrar en la Historia, el nuevo líder de los trabajadores apareció acompañado por el presidente en los balcones que desde entonces serían suyos para siempre. La multitud estalló en un solo grito: “Perón”. Como lo había prometido, el presidente se dirigió a la multitud diciendo: “Trabajadores, les hablo otra vez con la profunda emoción que puede sentir el presidente de la Nación ante una multitud de trabajo como es ésta que se ha congregado hoy en la Plaza. De acuerdo con el pedido que han formulado, quiero comunicarles que el Gabinete actual ha renunciado. El señor teniente coronel Mercante será designado Secretario de Trabajo y Previsión [aplausos]. Atención, señores: de acuerdo con la voluntad de ustedes, el Gobierno no será entregado a la Corte Suprema de Justicia Nacional [aplausos]. Se han estudiado y se considerarán en la forma más ventajosa posible para los trabajadores las últimas peticiones presentadas. El Gobierno necesita tranquilidad...”.
En su discurso, Farrell se refirió al ya indiscutible líder de los trabajadores en el estilo inconfundible de los presentadores de los cantantes de las orquestas típicas en los clubes que tanto frecuentaba, diciendo: “Otra vez junto a ustedes, el hombre que ha sabido ganar el corazón de todos, el coronel Perón”.
El coronel se tomó un rato para mirar el panorama, para absorber toda esa energía y les pidió a los miles y miles que cantaran el Himno. Era una manera de ganar unos minutos para ordenar sus ideas. En medio de los aplausos finales del Himno, comenzó a escucharse su voz: “Hace casi dos años, desde estos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy, a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Ello lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo el honroso y sagrado uniforme que me entregó la Patria, para vestir la casaca de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la Patria, e invito a todos los argentinos a sumarse para lograr la ansiada unidad. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha ahora también para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción; pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria”.
Pero antes de terminar se quiso dar un gusto personal y se lo pidió a su gente: “Pido a todos que nos quedemos por lo menos quince minutos más reunidos, porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días”.
Fue un discurso pacífico y tranquilizador que bregaba por la conciliación social. Terminada la histórica jornada, la multitud se retiró feliz tras haber logrado su objetivo, dispuesta de todos modos a cumplir la huelga convocada para el día 18 que ya estaba por empezar. El paro ahora tenía aire de celebración del triunfo.
Perón fue a encontrase con Eva y no era un secreto para nadie, ni siquiera para Vernengo Lima, que comenzaba un nuevo ciclo histórico en la Argentina.
La pareja vivió su momento de gloria y casi como un festejo, como una ratificación de una confianza que había pasado una prueba de fuego, decidieron casarse. El 22 se concretó la ceremonia civil en Junín y el 10 de diciembre lo hicieron por iglesia en La Plata. Evita recordaría: “Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera los dos habíamos deseado hacer lo mismo: él sabiendo bien lo que quería hacer, yo, por solo presentirlo; él, con la inteligencia; yo, con el corazón; él, preparado para la lucha; yo, dispuesta a todo sin saber nada; él culto y yo sencilla; él, enorme, y yo, pequeña; él, maestro, y yo, alumna. Él, la figura y yo la sombra. ¡El, seguro de sí mismo, y yo, únicamente segura de él!”.
La luna de miel la pasaron en la quinta del amigo de la pareja Ramón Subiza, en San Nicolás, y así la recordaba Evita en un diálogo con Vera Pichel: “Fue una etapa lindísima, aunque para nosotros no fue novedad estar juntos, ya que lo estuvimos desde el primer momento. Nos levantábamos temprano, tomábamos el desayuno y salíamos a caminar por la quinta. Nunca me maquillé en esos días, andaba a pura cara lavada, el pelo suelto, una camisa de él y un par de pantalones. Era mi atuendo preferido y a él le gustaba que estuviéramos así. Algunas veces, de pura mandaparte, me metía en la cocina y preparaba una ensalada para acompañar a un buen bife que preferíamos los dos. Lo que sí hacía era cebar mate por las tardes. Interminables ruedas que matizaban nuestras charlas. Mejor dicho, las de él. Porque él pensaba en voz alta, hablaba y yo escuchaba, aprendía... Por la noche, algo de música y a la cama temprano. Fueron realmente días preciosos”.
Seguramente Perón y Evita intuían que aquellos días plácidos difícilmente volverían a repetirse. Vendría la dura campaña electoral y el triunfo del 24 de febrero de 1946 que daba inicio a una nueva Argentina con un drástico cambio en el porcentaje de distribución de la riqueza en favor de los sectores populares y la aplicación de una legislación social de avanzada, que implicó la modificación del estatuto de ciudadanía con el ingreso de los trabajadores a la República Parlamentaria no solo como ciudadanos incluidos en el sistema político sino como protagonistas, ocupando bancas en el Congreso y hasta agregadurías obreras en las principales embajadas argentinas en el mundo.
Fuente: NOTICIAS